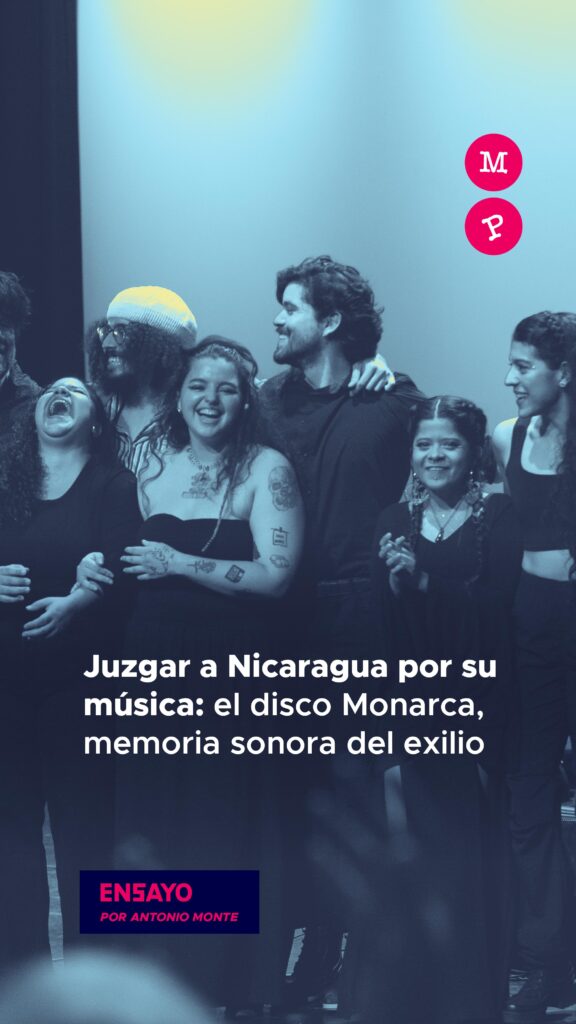
Hoy en día Nicaragua es un país con universidades y archivos confiscados o cerrados. Las ciudades, barrios y comunidades han sido intervenidos por la maquinaria de propaganda del régimen de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo y los estudiantes son adoctrinados en cursos sobre una supuesta realidad nacional, donde son sometidos a revisiones de la historia reciente, sobre todo con respecto a los hechos ocurridos a partir de abril 2018. A más 7 años del estallido de la crisis política, económica y humanitaria, Murillo organiza eventos masivos para imponer su narrativa sobre la “heroica recuperación de la paz”, en alusión a la represión policial y paramilitar que desató el régimen sobre la población nicaragüense cuyos resultados son bien conocidos. Un esfuerzo más del gobierno, pues, para imponer una supuesta (hiper)normalidad, adornada con la retórica bombástica ya típica de amor, socialismo y cristianismo de la que estamos más que empalagados.
Pero esto no nos sorprende o escandaliza, más bien es una prueba más de la larga cadena de borraduras y cuentas nuevas que han sido constantes en las transiciones políticas entre bandos opositores en Nicaragua, mediados o influenciados por violencia, sobre las cuales no entraré en detalle. Basta mencionar para esta presentación que nuestra última transición en 1990, influenciada por la guerra civil o agresión, fue una transición a la paz y la democracia que detonó el campo de batalla de las memorias en el espacio público y las políticas públicas como la educación. Ambas, paz y democracia a inicio de los 90, que resultaron ser tan frágiles como efímeras, con el devenir autoritario de Ortega y Murillo, al mando del Frente Sandinista.
Esto dista de las acciones tomadas por países como Argentina, Chile, Guatemala y El Salvador en tiempos de postguerra y postdictaduras, ya que llevaron a cabo comisiones de esclarecimiento e informes de la verdad, y sobrellevaron en distintos niveles procesos de Justicia Transicional. En Nicaragua dichos procesos todavía están en deuda. Sin embargo, a falta de procesos de justicia transicional, reparaciones o comisiones de la verdad, la justicia poética ha florecido en Nicaragua en autobiografías de combatientes, víctimas, familiares o figuras claves de la realidad política de las últimas décadas, así como hijos e hijas que han realizado documentales y películas sobre el pasado reciente, o novelas y poesías que recuerdan todas estas “breves historias de fracasos” en Nicaragua, para parafrasear a la escritora Fátima Villalta. La música, claro, no se queda atrás.
En una serie reciente de podcast desarrollada por el medio de comunicación Divergentes, se inicia con el postulado certero de que es posible relatar la historia de Nicaragua mediante sus canciones. La realidad política y sus transiciones mediadas por la violencia, así como la denuncia de la desigualdad, la injusticia y la represión por parte de gobiernos autoritarios contra la población son temas recurrentes en su música. Como la “Mama ramona” compuesta durante la Guerra contra William Walker, los corridos sobre Sandino y su ejército en los años treinta, el movimiento de canciones de protesta en los sesentas de Jorge Isaac Carvallo y Otto de la Rocha. Sin olvidar que momentos históricos, como el terremoto del 31 quedaron impresos en obras como “Romance Oriental” para Mariíta Hueso de Luis Abraham Delgadillo, como bien documenta Bernard Gordillo, así como el terremoto del 72 en Managua suena en “tuviste movimiento” de Poder del Alma o “Carne” de Mike Cortina. Incluso, pensemos que quizá “Obras y no palabras” de CPU, en los años noventa, es la única sentencia que queda de la corrupción de Arnoldo Alemán de esos años, luego de haber sido beneficiado con los indultos y amnistías producto de su pacto con Ortega.
Sobre todo, han sido las conocidas canciones de los Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy las que han resonado tanto en Abril 2018, como en los años posteriores, marcados por el exilio y el destierro. El periodista Miguel Gutiérrez de Divergentes, entrevistó recientemente a Enrique Mejía en Costa Rica. Miguel recuerda que comenzó a trabajar con Luis Enrique desde que tiene 13 años, desde un concierto en el teatro Ruben Darío por los 45 años de carrera de Mejía Godoy. En la entrevista, muchos años después, en el exilio, sonríen al volver a encontrarse, porque es la música la que ha pasado entre ellos, a pesar de lo peor. Luis Enrique confiesa en la entrevista, cito “A veces mi memoria me lleva a pensar cómo me gustaría que Nicaragua siempre sea juzgada por su música”. Y curiosamente, en unos talleres de memoria organizados el año pasado por la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, una estudiante exiliada compartió un testimonio en el cual resaltó que en su hogar, de antiguos combatientes de la Resistencia/Contra Revolución, no se escuchaba y se descalificaba la música de los Mejía Godoy, pero, en Costa Rica, apreció todas las conexiones que esta música desataba en su memoria con respecto a Nicaragua, su gente, sus espacios y su historia.
Es esta capacidad de la música de crear juicios que aglutinan colectividades en momentos precisos lo que me llama la atención y cómo precisamente la música en el exilio puede tejer lazos entre la población para forjar comunidades de memoria y resistencia. Esto lo veo como una forma de afecto o amor, en términos de Hannah Arendt o Alain Badiou, sobre el apego capaz de forjar una multitud articulada por los lazos de gozo y dolor, en el cual nos reconocemos para disipar resentimientos u otredades políticas. En el caso de Nicaragua, quiero postular aquí, esto se evidencia en el paso de las “Canciones para rebelarse, a la música para vivir”.

Como detalla Nicasio Urbina, el estallido de Abril produjo una gran cantidad de nueva música revolucionaria que entró en diálogo, negociación e innovación con estas largas genealogías de la música en el país, como detallé anteriormente. Ante la represión especialmente dirigida a músicos y músicas de Nicaragua, luego del arresto y expulsión de Monroy en abril 2022, mismo mes en que se le prohibió la entrada a los músicos de la Cuneta Son Machin, músicos y músicas nicaragüenses encuentran que sus canciones son ahora su principal herramienta para mantenerse vivos y, con ello, resistir.
Muchos y muchas artistas se organizaron y agruparon sus distintas expresiones artísticas en el Colectivo de Artistas y Productores Latinoamericanos, COPAL. La trayectoria con memoria, como canta Ludwing Gómez cuando lo sacaron “sin juicio ni condena/ de Nicaragua”, esa es la historia que relatan muchas de las composiciones, así como miles de nicaragüenses sobre este exilio impuesto mediante farsas judiciales. Cuando el país es una cárcel para los que están adentro y a la que no se puede entrar si estás afuera, migrar pues se convierte en una estrategia de sobrevivencia, una apuesta por la vida, porque “huir no es de cobardes” cuentan Jícara y Yemm en su obra del mismo título. Huir, entonces, es la alternativa para seguir produciendo arte o, en palabras de Ludwing, cuando es necesario recordarle al régimen que: “Esta canción sonará/ aunque no quieras”.
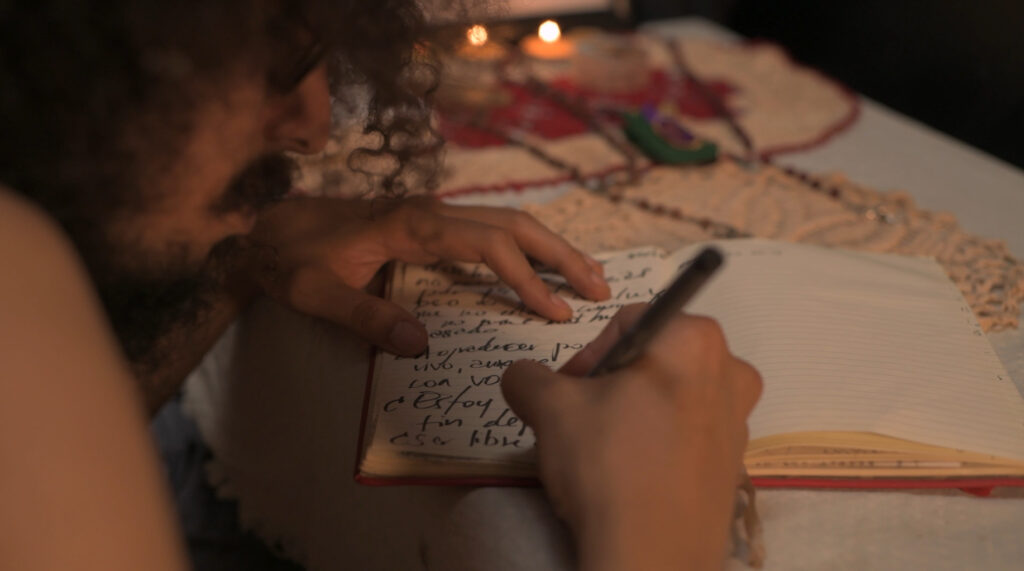
Los y las artistas de COPAL han realizado varios eventos, pero me quiero concentrar en el disco Monarca: Memoria sonora del exilio, el cual contiene las canciones y poemas de sus integrantes, disco presentado en vivo el 20 de junio del año pasado. Ahí escuchamos a Gabriel Beteta, quien también relata su experiencia de emigración a Costa Rica en su canción “La Martina”. O la canción de Pauta, “Amia Tikpara”, quien recuerda tanto los lugares de su Muskitia como su reclamo de autonomía y respeto a las poblaciones miskitas en Nicaragua. Literalmente, el título de la canción nos invita a no olvidar.
Es precisamente este trance que se experimenta al desterritorializar la identidad debido al exilio en que la memoria desempeña un papel central en la negociación pasado-presente para recordar quiénes somos en el viaje hacia tierras extrañas y, al mismo tiempo, la memoria conforma el asidero cultural mediante el cual filtramos y damos sentido a esta experiencia. En el caso de las canciones de COPAL, la ausencia de justicia y el deber de memoria para seguir reclamando la misma, son temas centrales.

Dos artistas que ejemplifican esta característica de la memoria y anhelos de justicia en sus canciones son Andrés Somarriba y Kenya Nairobi. Andrés en su canción “A dónde vaya”, relata la forma en que no importa a dónde se dirija, se llevará todos sus muertos. El recuerdo del país perdido se torna en un fantasma que produce ansiedad, el cual lo invade en espacios de soledad, en ese momento que se siente, cito: “Sin familia, sin futuro, ni patria”. Andrés quizá es uno de los cantautores por excelencia de la lucha, la memoria y la identidad entretejidos con el exilio y el duelo del destierro. Creo que todos recordamos la esperanza contagiosa de su canción “Arrullo de libertad”, la cual compuso en las mismas barricadas multiplicadas durante la crisis entre abril y julio de 2018. La barricada, arquitectura simbólica de la resistencia, tan rebelde y efímera como la democracia en Nicaragua, conecta a Andrés con las luchas de La Insurrección, las protestas o asonadas por el 6% o el costo del transporte y conecta, finalmente, con Abril 2018. En ese año, la barricada construida por manos obreras o madres humildes y guerrilleras, nos dice Andrés, le permitió encontrar los elementos para, y lo cito: “sonreírle a este dolor”. Andrés ha dibujado un arco completo y todavía en construcción de lo que ha significado seguir cantando y viviendo luego de los eventos de 2018. Yo escucho sus canciones posteriores, como “Nostalgia”, “ResilieSicknación” y “Caminito de tierra”, como su testimonio del despojo total, donde es posible perderse en los peores demonios y, aún así, el caminito de tierra sigue ahí, a veces como nostalgia, a veces como rabia, denuncia de lo perdido, paranoia o simplemente el son del rock nica que todos reconocen para recordar a donde se quiere volver.
Otra artista que ha trazado esta línea narrativa de la memoria que va de la rebelión a la vida en el exilio es Kenya, quien canta y recuerda los sucesos de Abril, cuando repite las consignas de la lucha en una canción sin título que exclama: “Ni una menos”, “Eran estudiantes, no eran delincuentes” o “Me duele respirar”. Consignas que Kenya somete a la estructura de “llamado y respuesta” típicas de músicas de resistencia histórica como el bullerengue o el calypso, por ejemplo, y nos recuerda que por estas consignas les “Recetaron balas, balas, balas, de goma y de verdad, les recetaron palo, cárcel, miedo, la muerte o el exilio”. Este mismo llamado y respuesta, Kenya lo utiliza en su canción para el disco Monarca titulada “Makumba de la muerte”.

Esta “Makumba” y “A donde vaya” de Kenya y Andrés, tomaron escena el 20 de junio 2024 en el concierto de COPAL de la memoria sonora del exilio del disco Monarca. En un teatro lleno, para todos y todas las que recordamos esa escena de música que florecía en Managua antes de 2018 el evento fue un reclamo y reapropiación de un espacio que habíamos perdido o que la dictadura nos arrebató. Escena musical que ahora reside en San José y denuncia la injusticia mediante el recuento de sus experiencias de exilio. A mi parecer, este acto de rememoración de lo perdido que nos ata como una colectividad de memoria mediante la música que nos provee sonidos y palabras para pensar, sentir y vivir el exilio, es el espacio esencial de justicia al cual todavía tenemos acceso. La justicia poética en toda su intensidad. Para los y las que todavía preguntan, ¿Por qué hemos perdido la capacidad de pensar la resistencia? COPAL responde que la resistencia se evidencia en toda su magnitud en un momento fugaz cuando Kenya canta a todo pulmón “Que lo aprehendan, por ladrón, que lo capturen, por bocón, que lo cacen, por violento, que lo persigan, por cabrón” y todo el público responde “Que lo apresen, lo procesen, lo encarcelen, y se muera, ¡que se muera, que se muera y se pudra por matón!”.
En este momento, tan frágil y a la vez tan fuerte como una barricada, encuentro el lanzamiento de una contramemoria desde el exilio hacia el espacio público hipernormalizado en Nicaragua, para parafrasear a Elizabeth Jelin, como un llamado pidiendo respuesta por la justicia todavía pendiente. En sí, considero que las canciones de Andrés, Kenya y el colectivo COPAL en general, son la expresión todavía vigente de lo que Gramsci esperaba del sujeto revolucionario, de que la labor por el cambio combina un “cinismo del intelecto con una utopía de la voluntad”. Esto es saber lo que nos quitaron y cantar para recordar a lo que por justicia queremos regresar. Por ello, Andrés, al terminar el concierto simplemente gritó: Gerald Vásquez. A lo que todos seguimos respondiendo al unísono: Presente.

| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |